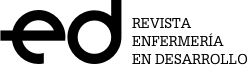Quiero comenzar manifestando lo feliz que estoy por poder escribir en una revista que reciben, y seguro leen, cien mil profesionales de enfermería. Y, como siempre, mi sublevación con este maravilloso idioma que tenemos, que no resuelve el “fallo” de aplicar el género a muchos oficios y pertenencias, sin tener la suerte del inglés, “nurse”. Por ello en adelante, aplicaré, si se me permite, por íntimas razones y por mayoría el genérico femenino.
Nada mejor para iniciar esta apasionante tarea, que escribir a manera de homenaje personal y colectivo, si me sale bien, a los practicantes que durante una gran parte de los dos últimos siglos sirvieron con vocación y ejemplar dedicación a la atención de los pacientes y a sentar los cauces de la enfermería actual. Como esta revista se define, con gran acierto a mi entender, en “desarrollo” porque nada mejor que ponerse como titulo la propia exigencia de “mejora constante”, ya que es una profesión inacabada a la que la sociedad le debe liberar sus grandes capacidades. Bueno es que empiece esta colaboración rindiendo homenaje a mis compañeros de juventud, los entonces llamados practicantes.
La primera noticia que tengo de mi vocación sanadora es una mezcla indefinida entre los personajes que acompañaron mi infancia. Mi padre, era mancebo de farmacia, con farmacéutico alejado, porque la oficina donde trabajaba era de una viuda de guerra, con dieciocho años de enseñanza de mancebo y tres de ellos de sanitario en los centros de atención de heridos en el frente de Madrid. Sus conocimientos, muy superiores a la función, abarcaban todas las prácticas al uso en los años de la posguerra, lo que era reconocido por médicos, practicantes, contertulios de rebotica y los vecinos, en particular, si bien el intrusismo profesional solo lo ejercía con sus hijos, a los que cosía con gran destreza las heridas, nos aplicaba las vacunas y suministraba los remedios, que siempre eran eficaces.
Con tan singular pertenencia, el recuerdo me lleva a recordar al primer médico que paraba en la puerta de la botica, para dar alguna instrucción a mi padre, sin bajarse del coche de un caballo, cuyo cochero “el tío muerte”, tal era el mote que tenía su familia en mi pueblo. Don Eusebio Lumbreras, debía saber tanto que siempre supuse, que a él se le debía atribuir aquello de “saber tanto que es una lumbrera”.
A mi primera enfermedad debió ir, también, Don Florentino, entrañable amigo de mi padre, médico titular, que al tercer día de anuria, diagnosticó mi glomerulonefritis postescarlatinosa, que aún me duró nueve días más. Pero si no me acuerdo de ver al médico, sí que me acuerdo de Gabino, el primer practicante que me ponía a diario ventosas en la espalda, cuyo efecto milagroso es que a los nueve días se inició la poliuria y con ello mi salvación. Gabino me había curado.
De ese escenario que me acompañó toda mi infancia, salió mi indefinida vocación de sanador, que podría haber sido aplicada a cualquiera de las tareas con las convivía. Así, cuando ejercí en mi primer trabajo de médico, confundía mi quehacer con el de Don Julián, el practicante, Doña Ángeles, la farmacéutica y Don Luís, el veterinario. Pero con el que compartía todos mis trabajos eran con Don Julián, el practicante. Así seguir, tras de su muerte en accidente, hasta que cuatro años después vino Don Ramón.
Desde Casarrubios del Monte, en Toledo, apruebo la entrada en la Sanidad del Aire que me llevó a mi primer destino en Calatayud, donde volví a encontrarme con otros ejemplares de acendrada vocación de sanar y cuidar: Don Tomás, practicante titular de Paracuellos de Jiloca, Don José, del Frasno, y el Brigada Abilio, a quien tanto quise, que le obligué a pedir destino a la capital para que pudiera mejorar su estatus profesional y familiar. Su entrega sin horas debió ser sustituida por dos magníficos profesionales, a la sazón de reciente ingreso en la Sanidad del Aire, cuyos destinos han sido de enorme especialización y de quien me llegan lamentables noticias personales, que deseo supere.

A Don José, el practicante titular de El Frasno me lo presento el médico del mismo pueblo, Don Pepico, que merece ser el protagonista en una novela costumbrista. Mira “maño”, aquí te presento al practicante que, como ves, porque es tan serio y capaz la gente le llama Don José y a mí, médico, “Don Pepico”. Y es que los enfermos del pueblo eran seguidos de continuo por el Practicante y, a saltos y a deshoras, por Pepico.
Pero, mi derrotero de personajes englobados en esa profesión que desarrolló y devino a ser ATS, que en su caminar pasó a ser Enfermería y más tarde DUE, para pasar a Grado y con Especialidad en la inmediatez, no ha terminado sin escribir de Don Tomás Montañés, el practicante titular de Paracuellos del Jiloca. Cuando llegué al pueblo, de médico titular, junto a Calatayud donde vivía, me fui a saludar al que iba a ser mi amigo y compañero. Me ofreció su consulta para pasar la mía. Allí compartíamos el quehacer que él mismo ordenaba y las tareas que él definía. Padecía un enfisema pulmonar con insuficiencia cardiorespiratoria y disnea de reposo. A mí me tocaban todas las tareas domiciliarias, ya fueran urgentes, programadas a diario o las que a él le parecía debía incluir. Así el día que me veía más aliviado, decía “suba a poner la cortisona depot a la abogada”, apodo dado por la universidad del pueblo, que padecía una artritis reumatoide, en una cueva.A las horas en las que yo no estaba, él recibía los avisos y me llamaba para acudir en las condiciones de rapidez que me indicaba. Su sentido y su conocimiento de las personas, su historial y su gran pericia, le condujo a acertar siempre.
Jamás lo consideré mi ayudante, siempre entendí que había conseguido el sueño de mi infancia, en el que a ratos era médico, a ratos era enfermero, otras suministraba el medicamento del depósito de farmacia de Don Tomás y siempre ejercía, no sé con cuál de los papeles, mi pasión de sanador.
Más tarde, en un equipo de casa de socorro en Madrid, a mi amigo José Luis Gilarranz le ayudé a hacerse médico, el sueño de su corta y fructífera vida, a quien le debe el SAMUR su nacimiento. Y a mi amigo Pascual Serrano, que entró de ATS. Un día se fue de periodista. Con él compartí sueños e ilusiones y quizás una manera de compartir un mundo futuro común desde dos visiones diferentes.
A todos ellos les debo los mejores años de mi vida profesional, cuando compartimos el quehacer de nuestros enfermos y las ilusiones de volcarnos sobre ellos, sin niveles de atención.