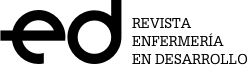Mi tía Inés, con su rebeca fina, azul, sobre el uniforme impoluto, en su despachito de Getafe. El consuelo del “ya pasó”, en forma de café con galletas, después de la primera gastroscopia. La monja del asilo de ancianos católicos de Teherán, leonesa, recia, que ordenaba con mimo las historias clínicas y las memorias enrarecidas de sus pacientes; uno de ellos, pelo muy blanco, ojos azules, con un francés cuidado, vacilante por la herrumbre del tiempo, fue el hijo de una enfermera que, camino de la India británica, se sintió morir. Claudia, italiana, delgada, de esa izquierda burguesa que se prendó de la revolución sandinista, con el brazo en hielo, casi paralizado, después de horas de mantener a mano una incubadora en uno cualquiera de los largos apagones de Managua. Y aquel chico tan alto, trigueño, con el que mantuve un concurso de versos de Rubén Darío, casi susurrados, y una discusión del alta política, mientras a la luz de la linterna revisaba, cada tanto, los goteros de aquellos chavales, tan jóvenes como él, que se hacían herir y matar en las trochas y montes de Ocotal. Y la belga, guapa a rabiar, revisando con ojo experto el vendaje -hombro y brazo en cabestrillo- de un “comander” sursudanés, antes de dejar que subiera a mi avión, camino de Nairobi.
“Mi tía Inés, Marcial, Ana, la amiga de mi hija, todas son mis enfermeras. Tan próximas, tan discretas, que estas son las primeras líneas en las que puedo darles las gracias”.
Y la francesa de la playa de Motril, bikini desparejo, manchada de arena, tumbada sobre el pecho de un viejo desmayado, entre los gritos de su pobre mujer que se presentía viuda. Y la colombiana, que compartió ducha escasa y jabón con mi amigo Ricardo, pero nada más, en aquel infierno de lodo que se tragó Armero. Y el quipo de la Cruz Roja, que, una madrugada, embarcó con mi padre camino del tremendo terremoto del Callejón de Hualas y sus cien mil muertos y heridos. Y Alba, que nos trampea al Trivial con el mismo aplomo y eficacia con que asiste a su marido en el quirófano, bien poniendo unas tetas, bien reparando las huellas de un accidente de tráfico, de un cáncer maxilar o una mordedura de perro, de esas que siempre se infectan. Y la de Cuenca, que al retirar el vendaje de la rodilla herida de mi hija puso la indignada expresión del paleta: “señora, ¿quién le ha hecho esto?” y con paciencia infinita se dedicó a corregir el desaguisado, que nos habían hecho en Francia. Y los negros tan delgados, uniforme verde, afanados entre el centenar de camas de la sala común del hospital de Entebe, limpia, ventilada, silenciosa, mientras las familias velaban en la calle, a través de las ventanas bajas, a sus enfermos y tostaban la harina de matoke en improvisadas planchas. Y Ana, la amiga de mi hija, que se fue a Inglaterra y se sonríe por lo bajines cada vez que alguien echa pestes de la sanidad patria. Y las que cuidaron hasta el último momento de Jorge, desahuciado hacía tiempo, pero siempre preguntando por la fecha de la inminente alta.
“Están las que me hacen llegar mi oficio por el éter, con su eco de horrores y sacrificios”.
Y Marcial, que lo mismo está a la sutura que a la manguera contra incendios o a la sicología aplicada. Y están las que, desde hace cuatro décadas me hacen llegar mi oficio por el éter, con su eco de horrores y sacrificios: las enfermeras venezolanas violadas y algunas asesinadas por los saqueadores de caza entre las ruinas de lo que fue La Guaria; las paquistaníes, que mueren a docenas, llevando las campañas de vacunación a los rincones donde impera el talibán; las de Ucrania, frente del Donetz, aplastadas en su ambulancia; las valientes, alcanzadas por el ébola; las que se van discretamente, en una u otra de las múltiples epidemias africanas…
Sí. Todas ellas son mis enfermeras. Tan próximas, tan discretas, que estas son las primeras líneas en las que puedo darles las gracias.
Alfredo Semprún.